
Un anciano solitario visitaba el mismo banco en el parque todos los días hasta que una niña le trajo una chaqueta que reconoció de su pasado – Historia del día
Todos los días me sentaba en el mismo banco del parque, fingiendo ser un anciano más matando el tiempo. Pero la verdad era más oscura: esperaba a alguien que nunca llegó. Hasta que una niña me dio un abrigo viejo y dolorosamente familiar que casi me paraliza el corazón.
Me llamo Sr. Whitmore. Setenta y cinco años a mis espaldas, y la mayoría de los días parecían exactamente iguales. Quizá por eso seguía yendo. Previsibilidad. Orden. Sin sorpresas.
Todas las mañanas hervía agua, la vertía sobre una tacita de avena y cortaba media zanahoria en dados. Puede que fuera extraño, pero era mi manera de hacerlo. La zanahoria le da un toque crujiente. Luego, me tomaba una taza de café descafeinado.
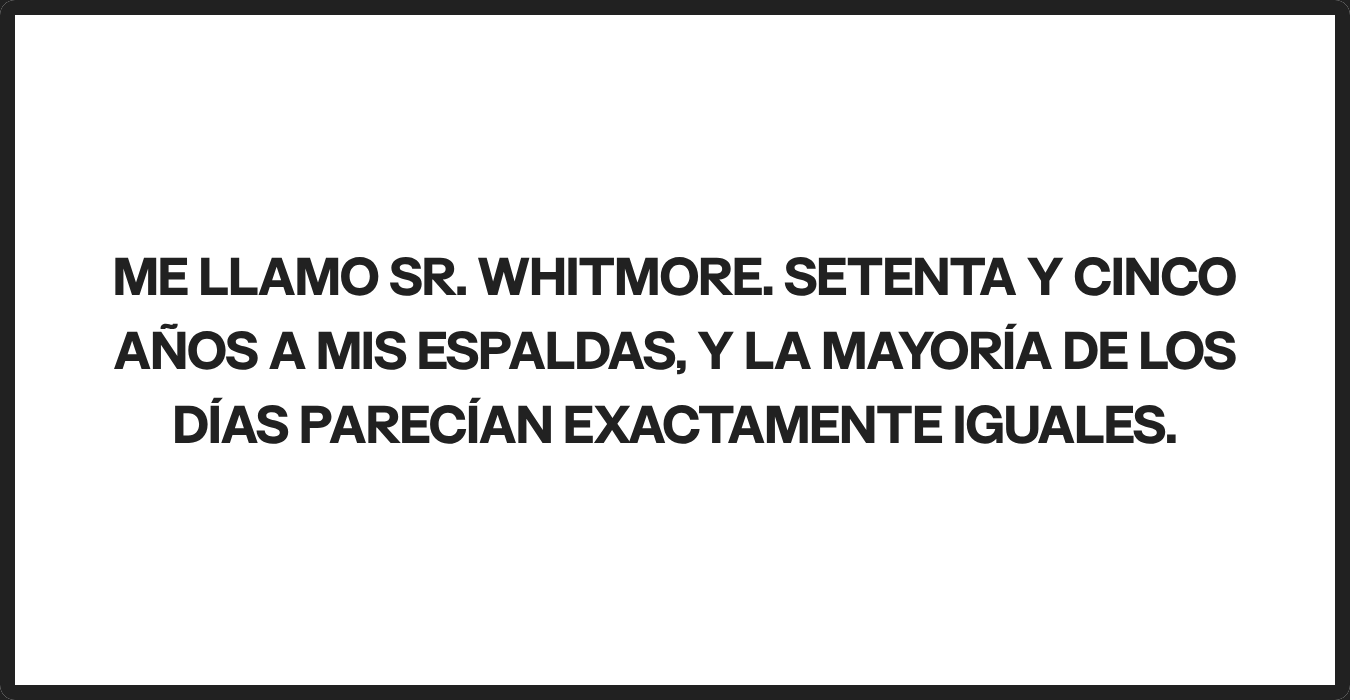
Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
Después, lavaba el mismo cuenco desportillado, lo volvía a poner en el armario y le daba cuerda al reloj de la pared.
Tic-tac, tic-tac. El tiempo se comportaba solo, a diferencia de mí cuando era más joven.
Mientras tanto, me dejaba caer en mi viejo sillón, ponía un disco (siempre Sinatra) y leía el periódico de la mañana de cabo a rabo. Siempre primero los obituarios.
Supongo que quería asegurarme de no aparecer en ellos.
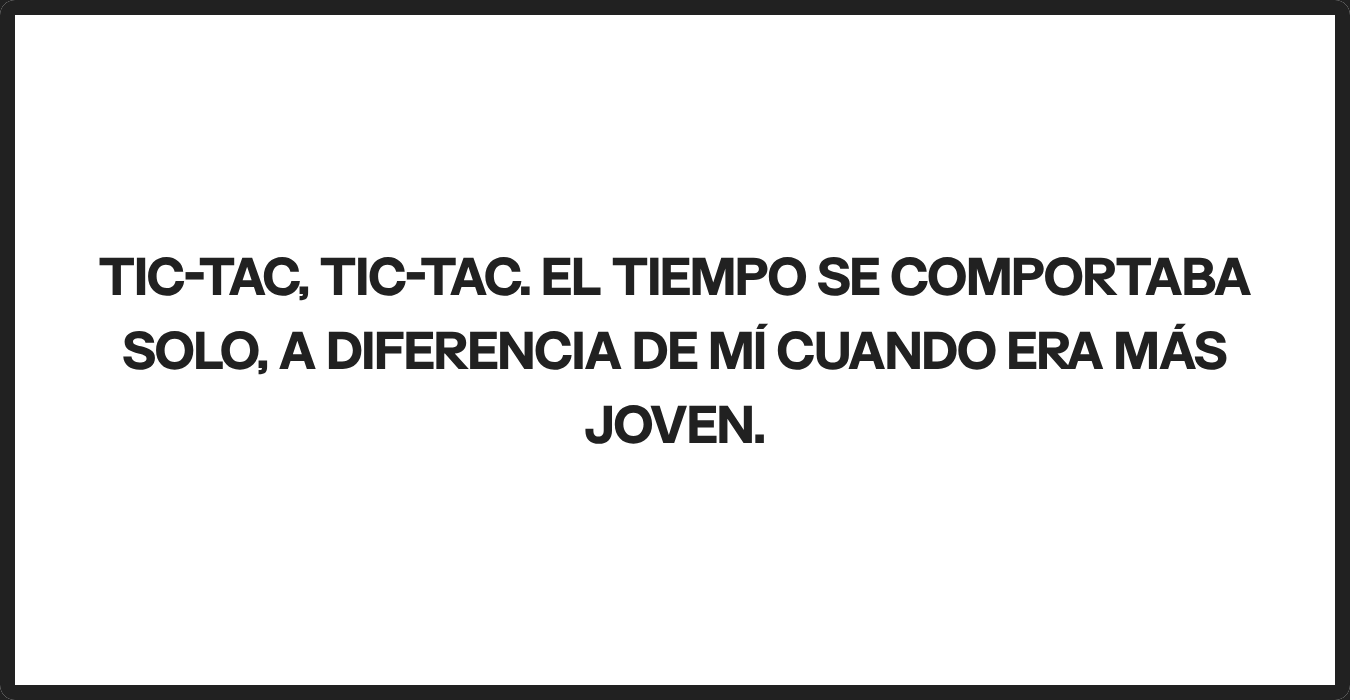
Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
A las diez en punto, me abrochaba el desgastado abrigo y caminaba hacia el parque. Los gansos siempre me esperaban allí, contoneándose por la hierba como si les perteneciera.
"Buenos días, señoras", les murmuré. "Siguen siendo más lindas que yo".
La gente del parque me conocía, aunque no muy bien.
"¿Cómo se encuentra hoy, Sr. Whitmore?", gritaba la Sra. Johnson desde el otro lado de la calle, empujando a su perrito en un cochecito.
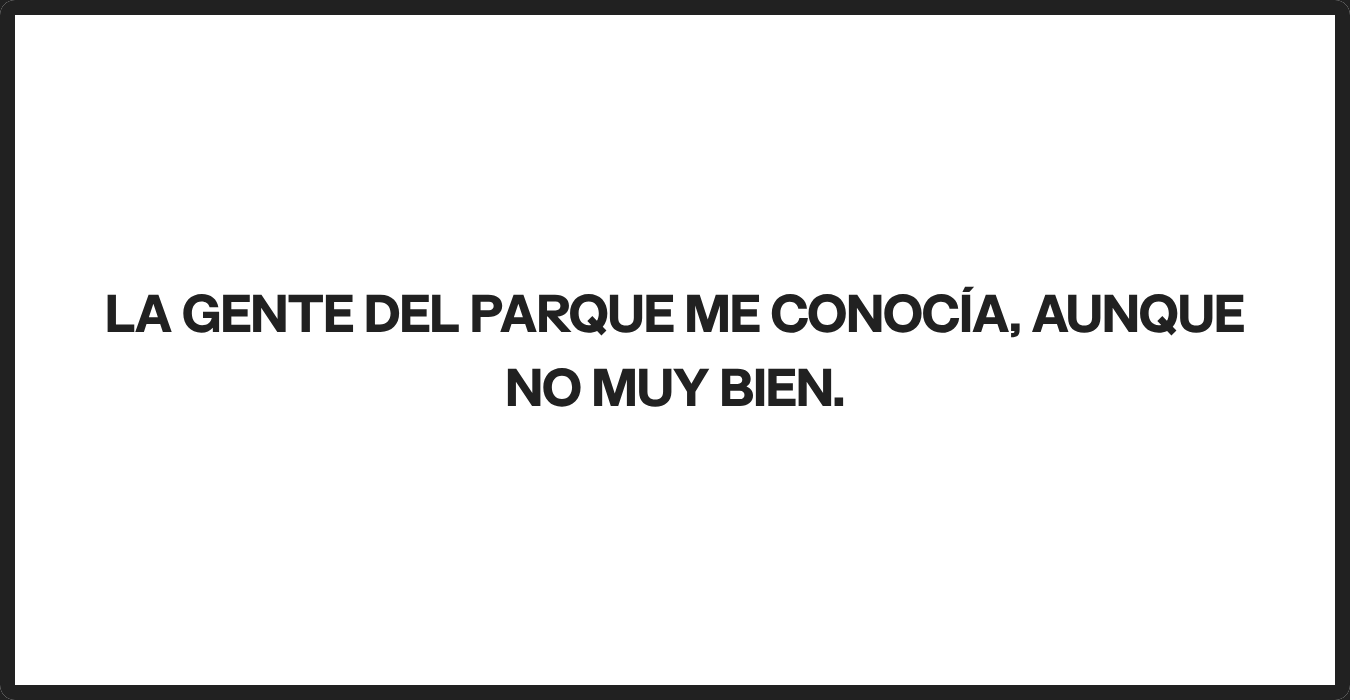
Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
"Sigo vivo, gracias", respondía yo con una rígida inclinación de cabeza.
Más tarde, un anciano con bastón gritaría: "¿Cómo va la espalda, Whitmore?".
"Sigue doblada", ladré. "Te agradezco que preguntes".
Pensaban que yo era otro viudo solitario que tomaba el aire. Pero mi banco no estaba elegido al azar. No.
Me sentaba allí todos los días porque, hacía mucho tiempo, era donde nos habíamos sentado.

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
"Clara", susurraba. "Ahora te reirías de mí, ¿verdad? Comiendo zanahorias con avena. Viejo tonto".
Casi podía oír su risita, aquella voz burlona que me decía que no sabía cocinar.
A veces contestaba en voz alta, lo que me valía algunas miradas de desconcierto. Pero no me importaba. Hablar con Clara era la única parte del día que tenía sentido.
Cuando llegaba la noche, volvía a casa, abría una lata de guisantes y añadía una rebanada de pan.
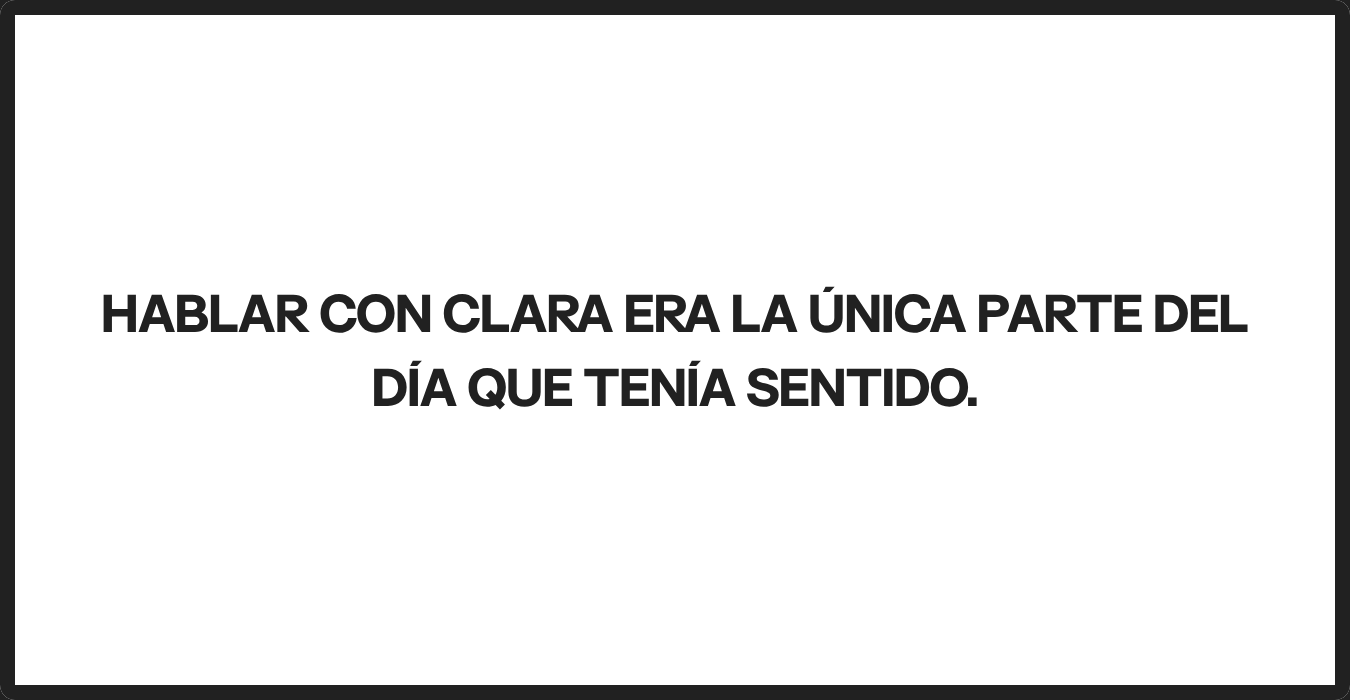
Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
A veces, desenvolvía uno de esos pequeños caramelos. A Clara le encantaban. Le ponía uno en el platito por la noche, cuando aún teníamos risas en la cocina. De eso hacía ya toda una vida.
Así pasaron los días, uno tras otro. Esperaba que el pasado volviera a aparecer. Se había convertido en mi ritual. Mi secreto.
Y así siguió durante años. Hasta que una mañana lluviosa, cuando el parque estaba casi vacío y los gansos se acurrucaban junto al estanque, ocurrió algo que rompió la pauta. Algo que nunca esperé.

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
***
Aquella mañana, la llovizna empezó incluso antes de que llegara al banco. Me senté de todos modos, terco como siempre.
Mi viejo abrigo ya no era tan cálido como antes. O tal vez fueran mis huesos, demasiado viejos para resistir el frío. Me apreté el cuello y murmuré: "Hemos pasado por cosas peores, ¿verdad, Clara?".
De repente, oí pequeños pasos que chapoteaban en la grava húmeda.
Una niña se detuvo delante de mí. Tendría unos cinco años.

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
Iba abrigada contra la lluvia: una gruesa chaqueta tejida con cuello ancho, pantalones de lana suave, botas de color rojo vivo y un gorro a juego calado hasta las orejas.
Me quedé mirando su chaqueta. Clara solía tejer así. Cada lazada, cada puntada, hecha con esmero.
"Oh, todavía hay gente que hace cosas con las manos", murmuré.
"Buenos días, señor", dijo ella alegremente. "Soy Leah".
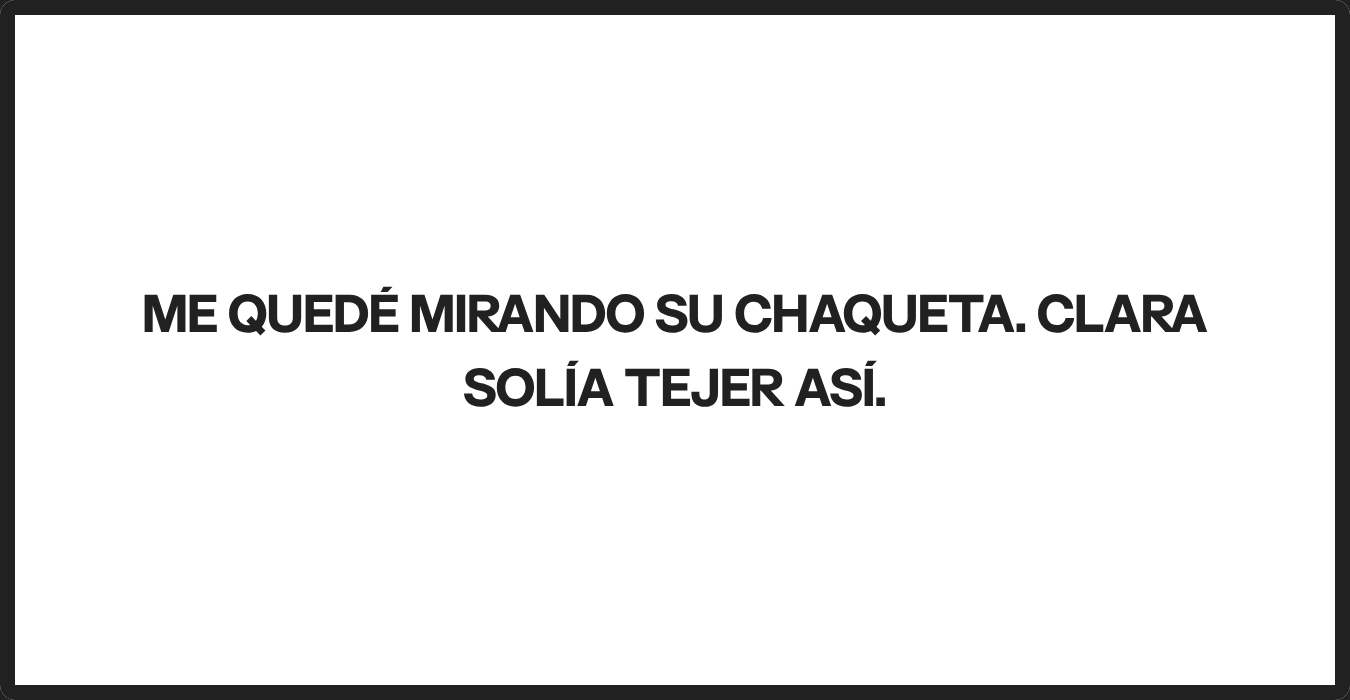
Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
"Hola, Leah. Soy el Sr. Whitmore".
"¿No tiene frío, Sr. Whitmore? ¿Sentado aquí solo bajo la lluvia?".
Di un medio gruñido. "Los viejos están acostumbrados a pasar frío".
"Los solitarios pasan frío más deprisa cuando hay mal clima".
Antes de que pudiera responder, empezó a tocarse los botones. Al cabo de un momento, se quitó la chaquetita y me la puso con cuidado sobre las rodillas.
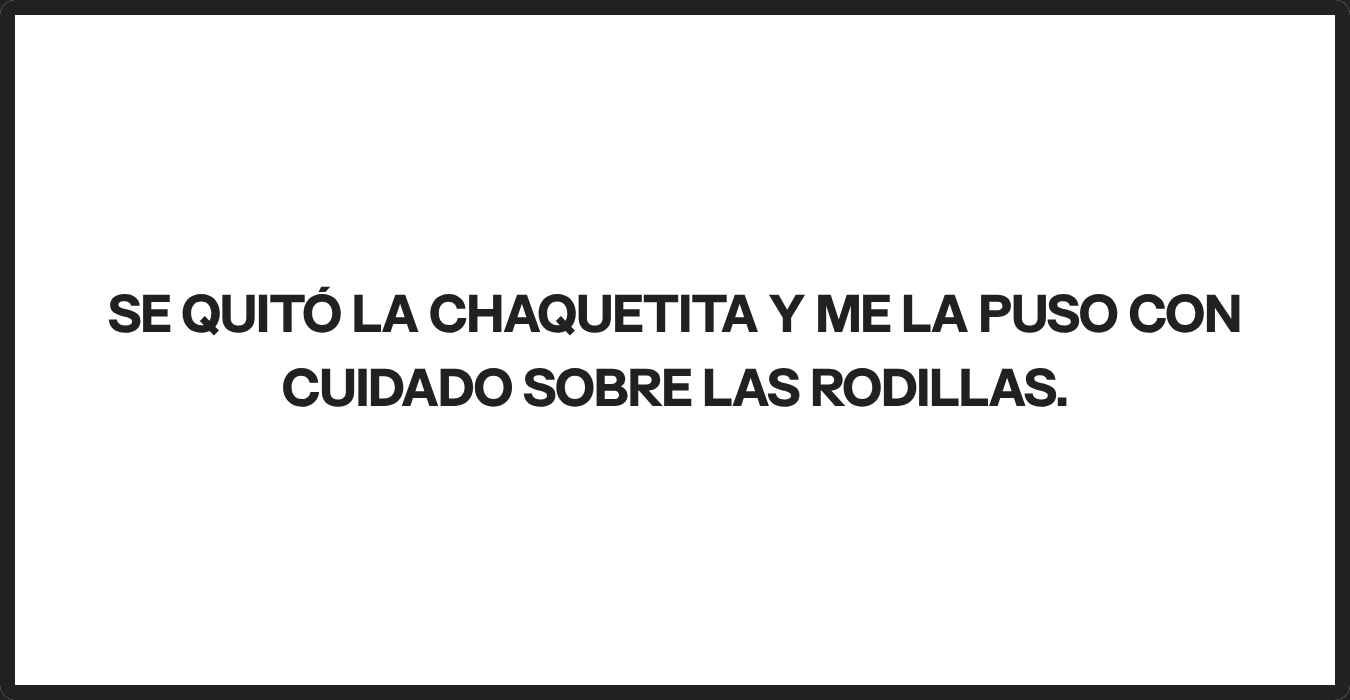
Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
"No lo cubrirá del todo, pero es mejor que nada".
La miré con incredulidad. "Leah... gracias. ¿Pero no se enfadará tu madre al verte llegar a casa sin ella?".
"No tengo mamá. Mi abuela cuida de mí. Ella me enseñó a ayudar siempre a la gente".
"¿Dónde está ahora?", pregunté, echando un vistazo al parque vacío y resbaladizo por la lluvia.
Los bancos brillaban, los árboles goteaban y no había nadie más.
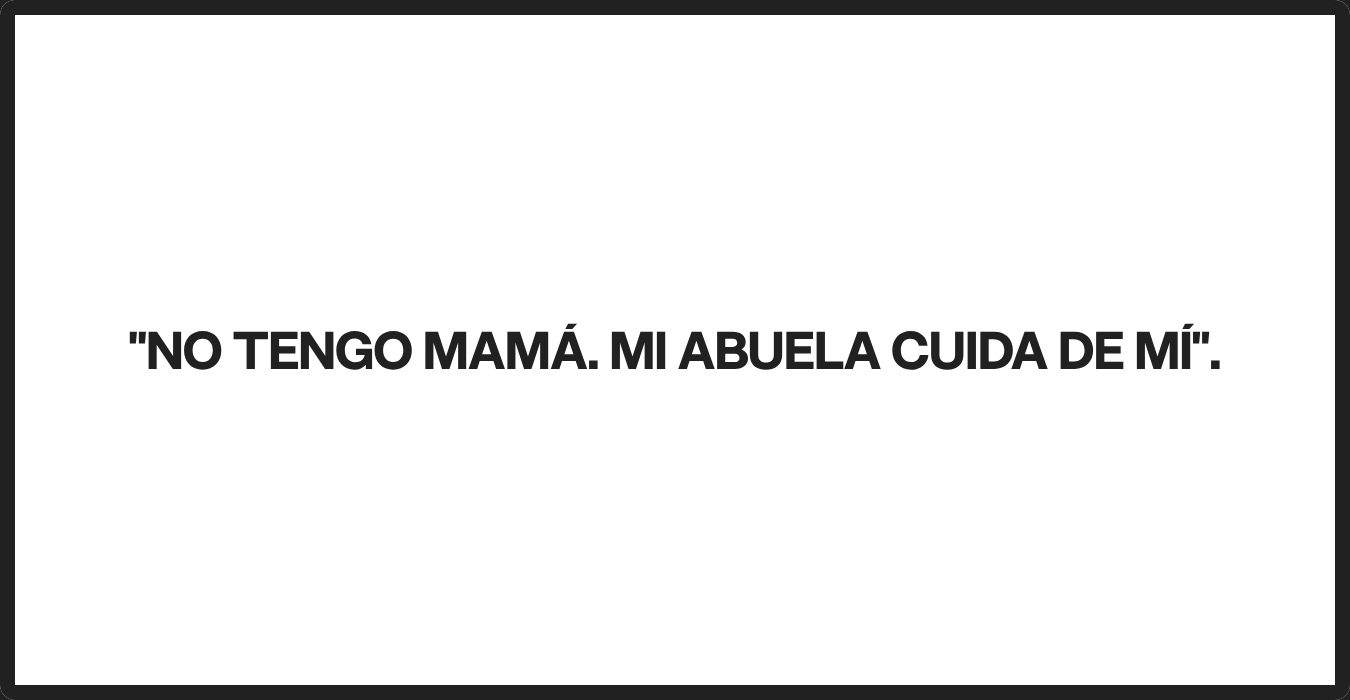
Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
"En casa. Vivimos cerca del parque. Bueno, será mejor que me vaya. Adiós, Sr. Whitmore".
Y antes de que pudiera decir otra palabra, se marchó saltando hacia la verja. Me quedé helado, con la pequeña chaqueta sobre el regazo. Algo en ella me tiraba. Y entonces le di la vuelta al cuello. Me quedé sin aliento.
Cosida en hilo dorado, delicada pero clara, había una sola letra "C" y, junto a ella, una diminuta hoja de roble.
"No... no puede ser...".
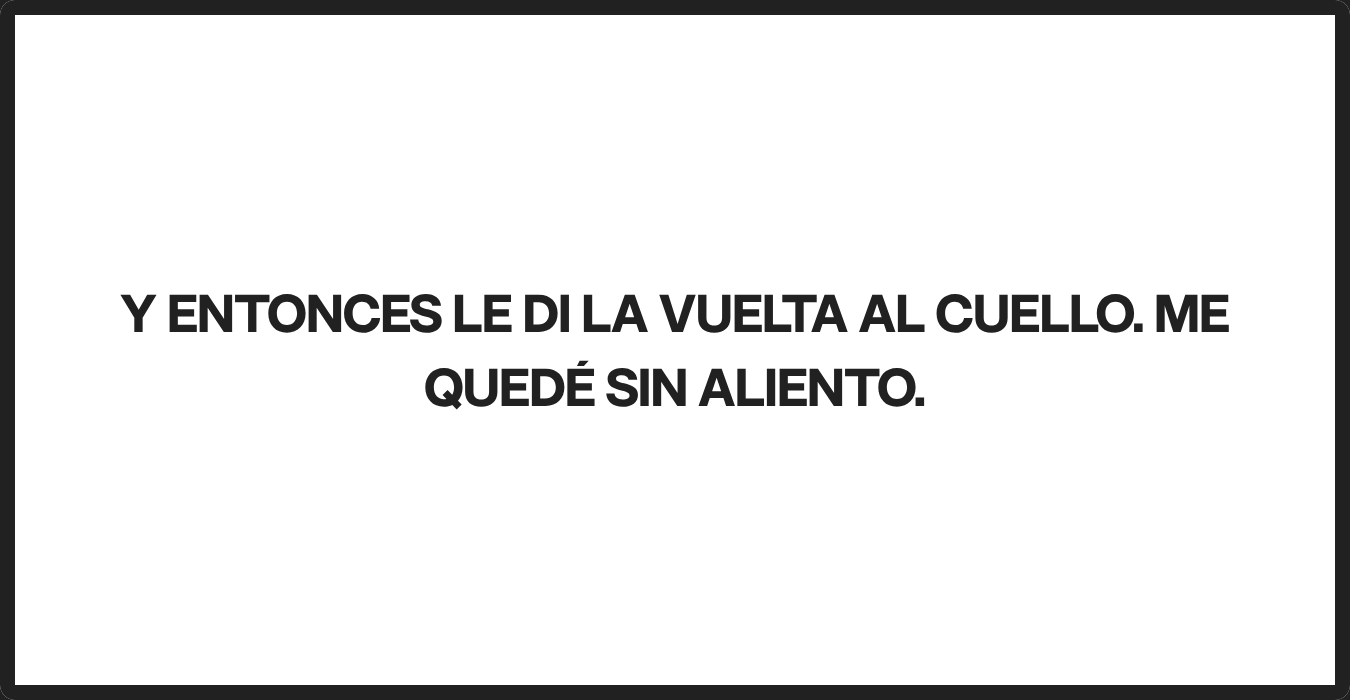
Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
Aquella chaqueta. Mi Clara había usado una igual cuando éramos jóvenes, corriendo por los charcos de otoño, riendo al viento. Se la había puesto hasta que las mangas se deshilacharon, jurando que le traía suerte.
Apreté la tela contra mi pecho. "¿Sigues ahí fuera, Clara? ¿Has estado aquí todo este tiempo?"
La llovizna se convirtió en lluvia, tamborileando con fuerza en los bancos que me rodeaban. Pero no me di cuenta. Tenía que volver a encontrar a aquella niña. Tenía que saber de dónde había sacado la chaqueta.
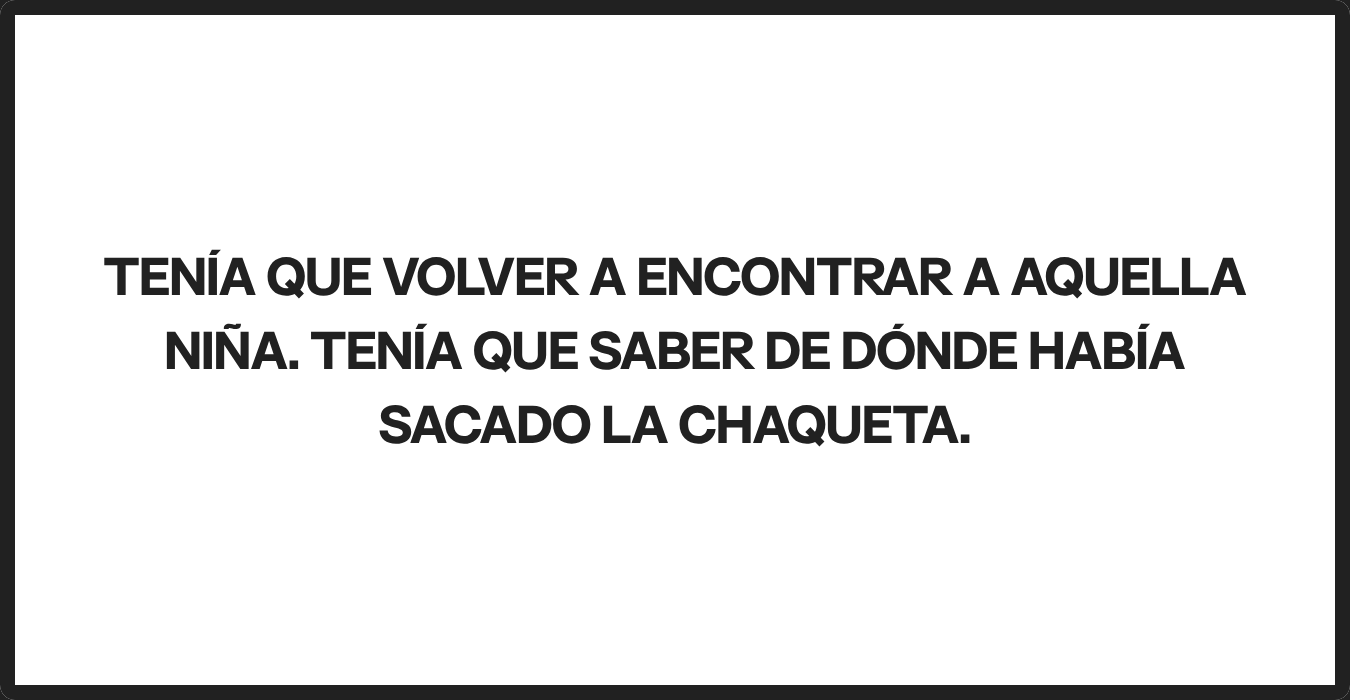
Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
***
A la mañana siguiente, me desperté antes de que el despertador diera las siete. Durante años, mis días se habían desarrollado como la misma canción repetida. Pero aquella mañana no.
En vez de avena con una zanahoria picada, freí dos huevos. El olor llenó la cocina, extraño y nuevo.
"Bueno, Clara", murmuré, hurgando en la sartén, "supongo que aún recuerdo cómo cocinar algo decente".
Me serví un vaso de jugo de naranja y lo levanté hacia la silla vacía. "Por el cambio, ¿eh?".
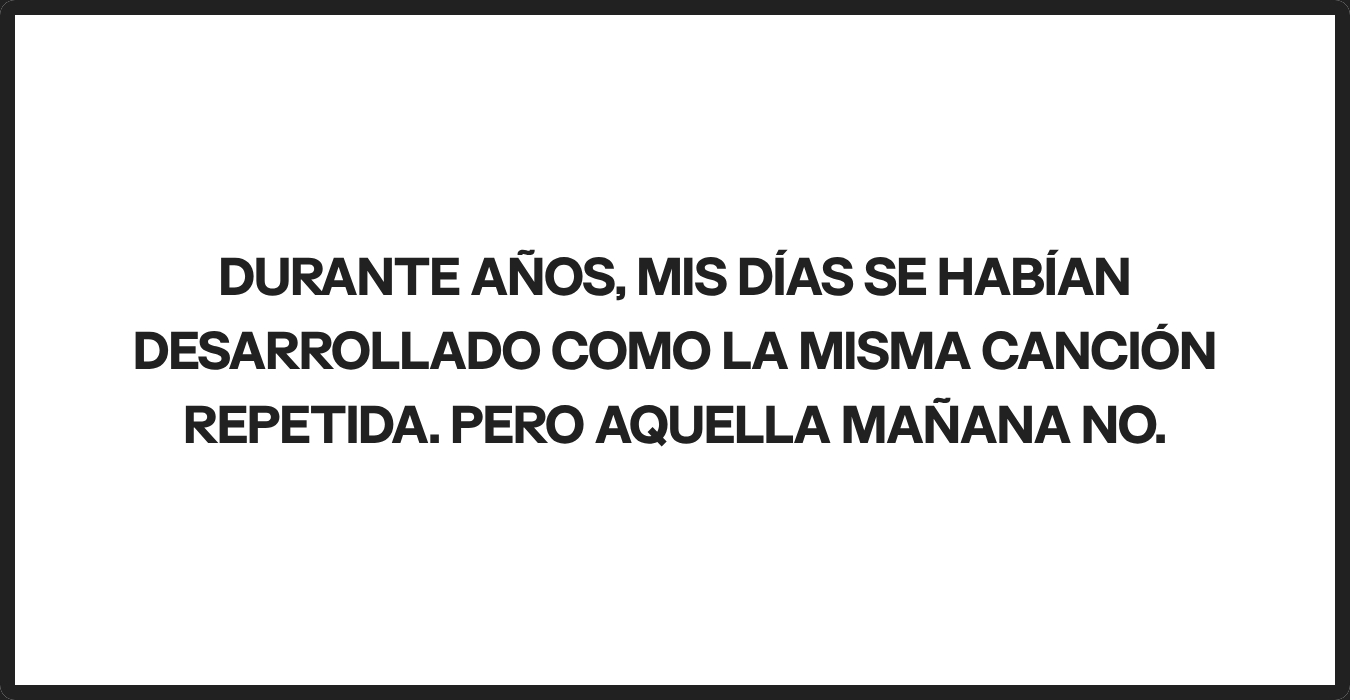
Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
Incluso silbé mientras me afeitaba, aunque me corté dos veces.
"¿Ves lo que hiciste, Leah? Conseguiste que me comporte como un tonto".
Cuando salí, la señora Johnson me llamó, como siempre, desde el otro lado de la calle, con su perro metido en el cochecito.
"¿Cómo se encuentra hoy, señor Whitmore?".
Enderecé un poco la espalda. "Sigo vivo e incluso he desayunado huevos. Eso es prácticamente un milagro, ¿no crees?".
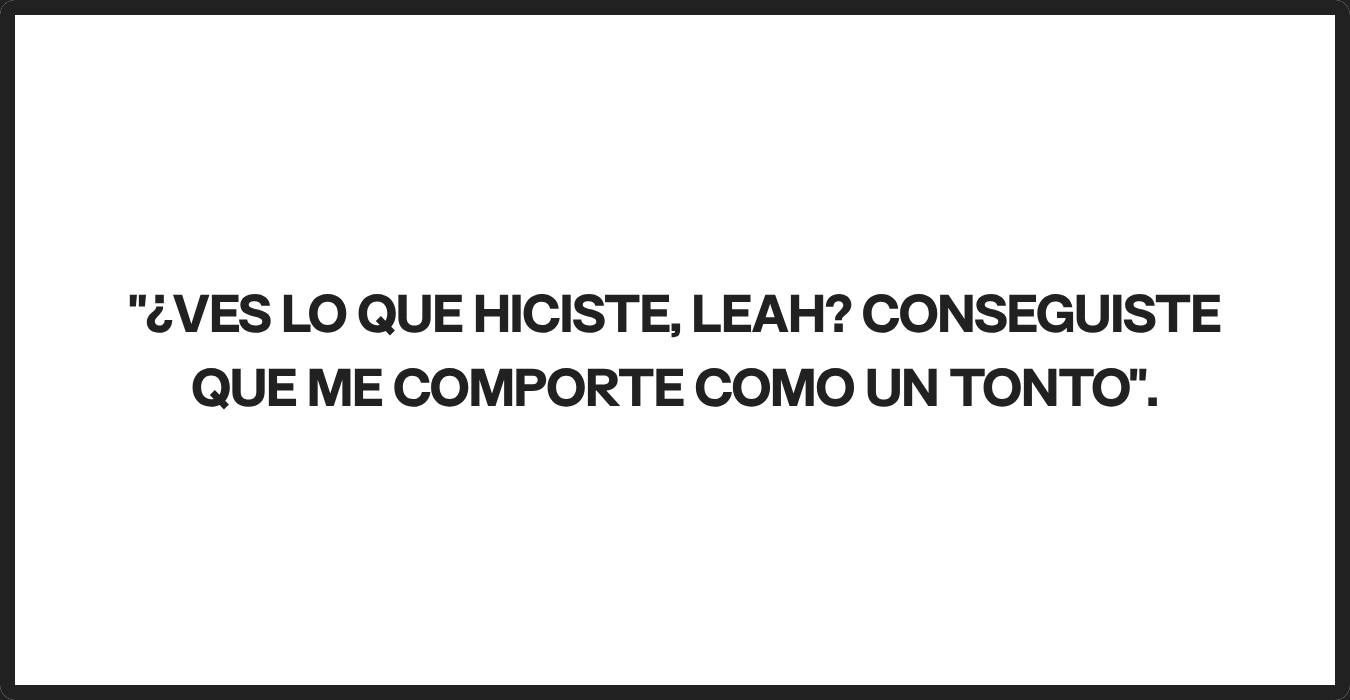
Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
Se rió. "¡Bien por ti!"
Pasó el hombre del bastón. "¿Cómo llevas la espalda, Whitmore?".
"Torcida como siempre, pero supongo que a juego con el resto de mí".
Se rió entre dientes. "Al menos conservas el humor".
"Eso es lo último que pienso perder".
A las diez ya estaba en mi banco. Conmigo estaban la chaqueta doblada, el pato de juguete y dos caramelos.

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
"Vendrá, Clara. Ya verás. Vendrá saltando hacia mí".
Pero llegó el mediodía. Luego las dos. A las tres, me dolían las rodillas, me gruñía el estómago y seguía sin venir Leah. Sólo los gansos, que se pavoneaban con petulancia.
"No me miren así", les reñí. "He esperado más tiempo por peor compañía".
Volví a casa a trompicones, dejando el bolso intacto sobre la mesa.
"¿Dónde estás, niña? ¿Por qué no volviste?"
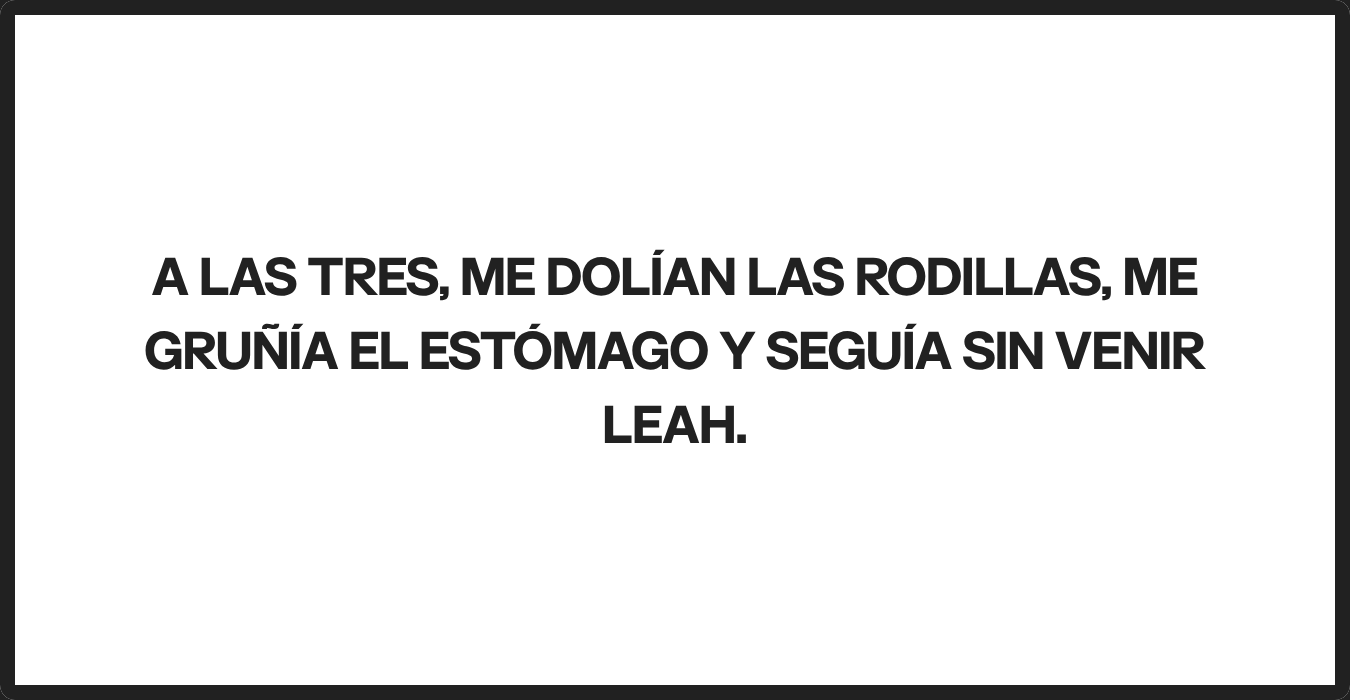
Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
***
Pasaron los días. Leah seguía sin aparecer. Sin embargo, yo había cambiado.
En la tienda de la esquina, le dije al dependiente: "Será mejor que me des esas flores frescas. Sí, ¡flores! No te escandalices. Hasta los viejos tienen jarrones".
En casa, coloqué las flores en el jarrón favorito de Clara.
"Siempre te gustaron los tulipanes, ¿verdad? No discutas, me acuerdo".
Una mañana, en vez de esconderme detrás de la puerta, salí a saludar al cartero.
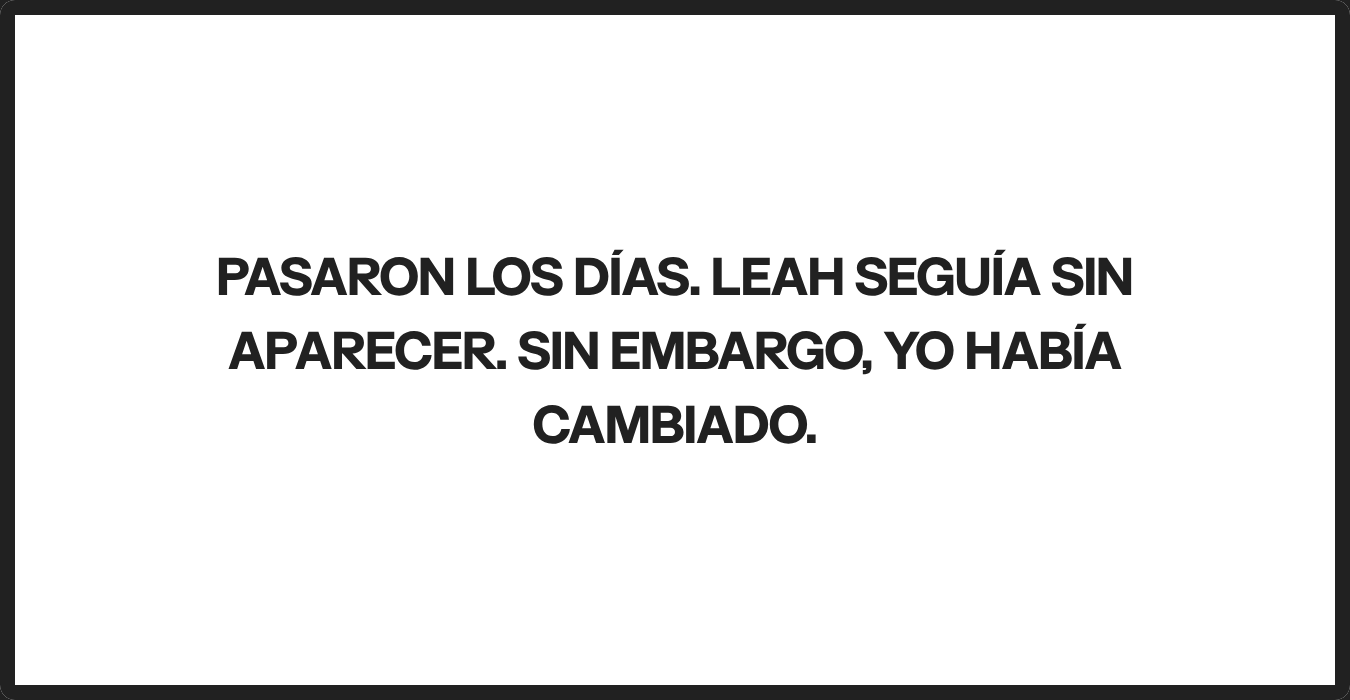
Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
"¡Buenos días!"
"Vaya, buenos días, Sr. Whitmore. No suelo verlo por aquí".
"Nueva rutina. Dime, por casualidad no conocerás a una niña llamada Leah, ¿verdad? Vive con su abuela cerca del parque".
"¿Dice Leah? No recuerdo a ninguna Leah por aquí. Llevo veinte años haciendo esta ruta", mis hombros se hundieron, pero él continuó. "Aunque... hay una señora mayor con una niña que apareció no hace mucho. Se alojan en el refugio que hay al pasar el parque".
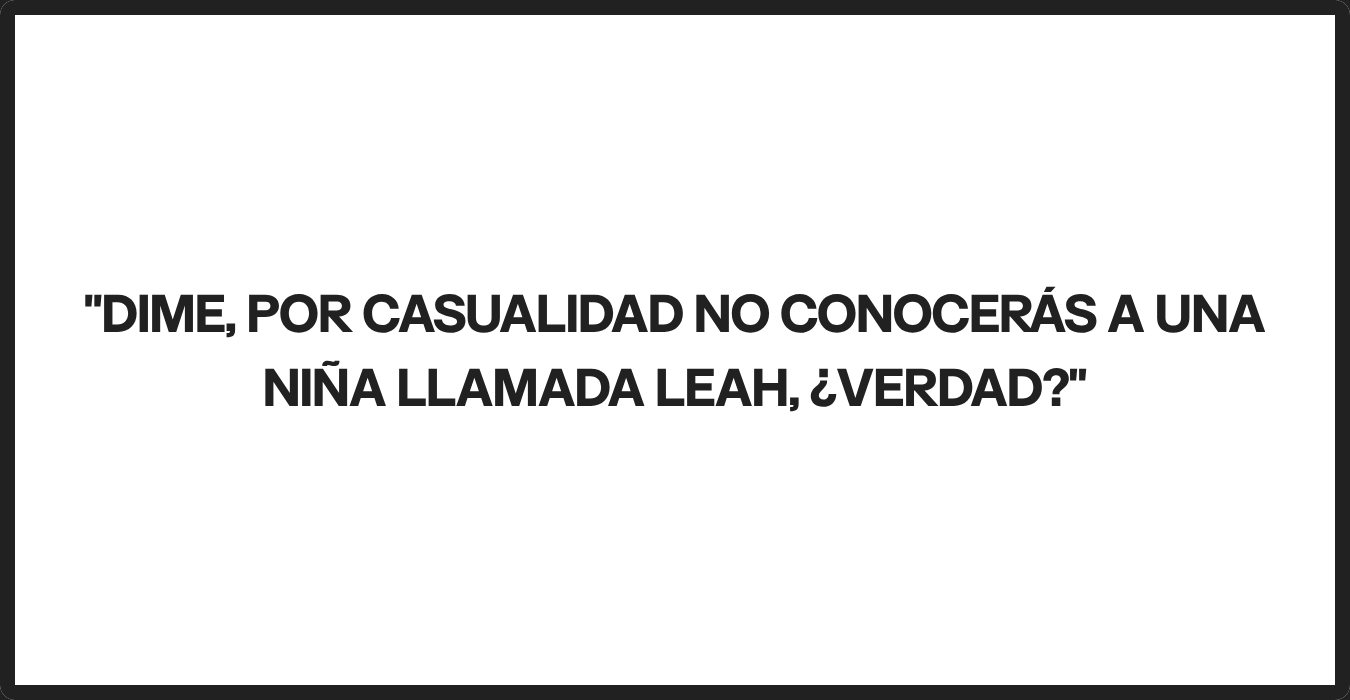
Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
"¿Un refugio? ¿Por qué iban a...? No importa. Eso ya es algo".
"Es todo lo que sé. Podría preguntar allí".
"Gracias. Y que tu bolsa nunca pese demasiado".
El cartero se rió. "¡Me llevaré esa bendición!".
Más tarde, tomé mi paquete con la chaqueta, el pato de juguete y los caramelos, y me dirigí al refugio.
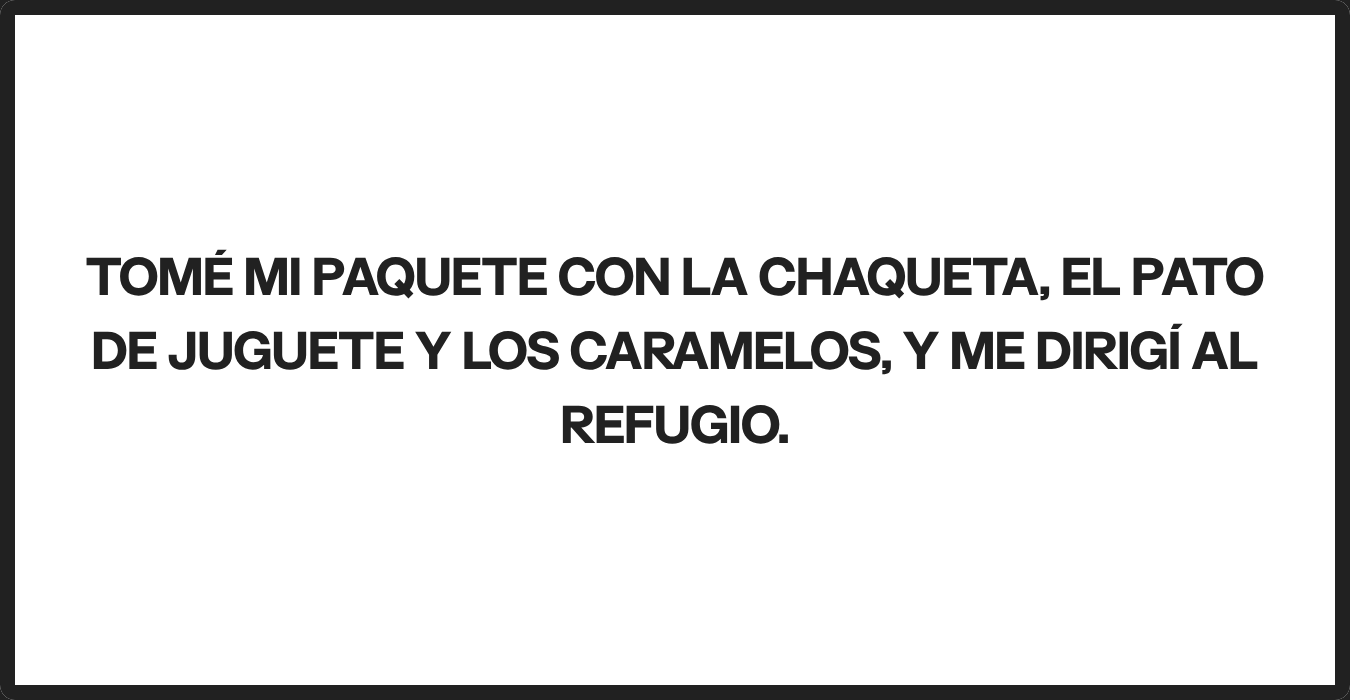
Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
***
El corazón me latía con más fuerza a cada paso que daba hacia el refugio.
"Tranquilo, Whitmore. Es sólo una niña. Devuélvele la chaqueta, hazle una o dos preguntas y vete".
Pero en el fondo, sabía que no se trataba sólo de una chaqueta.
Dentro, pregunté a la mujer del mostrador: "Disculpe. Una niña llamada Leah, con su abuela... ¿están aquí?".
"Al final del pasillo, segunda puerta".
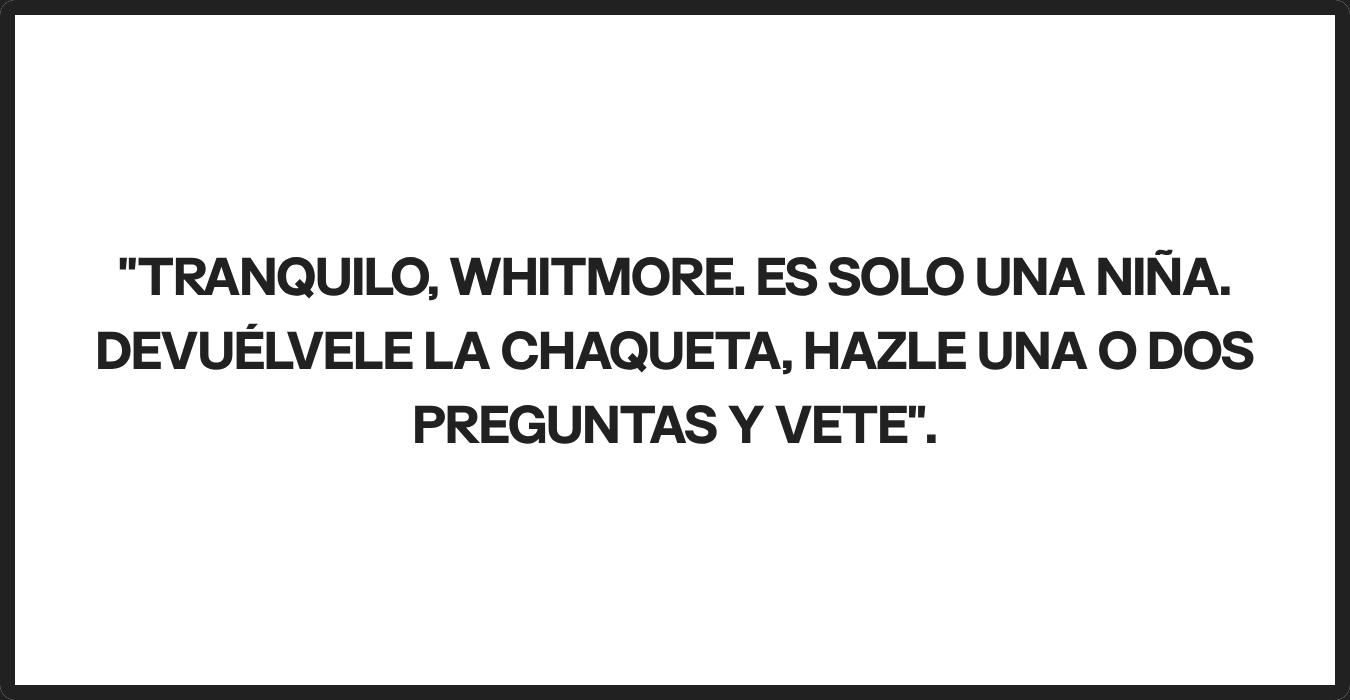
Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
Caminé despacio. Me sudaban las palmas de las manos. Empujé la puerta.
Leah se levantó de un salto. "¡Sr. Whitmore!" Corrió hacia mí, rodeándome la cintura con sus bracitos.
Y entonces la vi. Sentada junto a la ventana, con el pelo canoso recogido hacia atrás y el rostro surcado por años que yo no había presenciado. Casi se me doblaron las rodillas.
"Clara..."

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
Se volvió, se quedó inmóvil y sus ojos se endurecieron. "Eres tú".
"Clara, soy yo. Yo-"
"No te atrevas. Me abandonaste, ¿recuerdas? Llevaba a nuestro hija y desapareciste. Ni una carta, ni una llamada".
Sacudí la cabeza salvajemente. "¡No! Eso no es cierto. Yo nunca..."
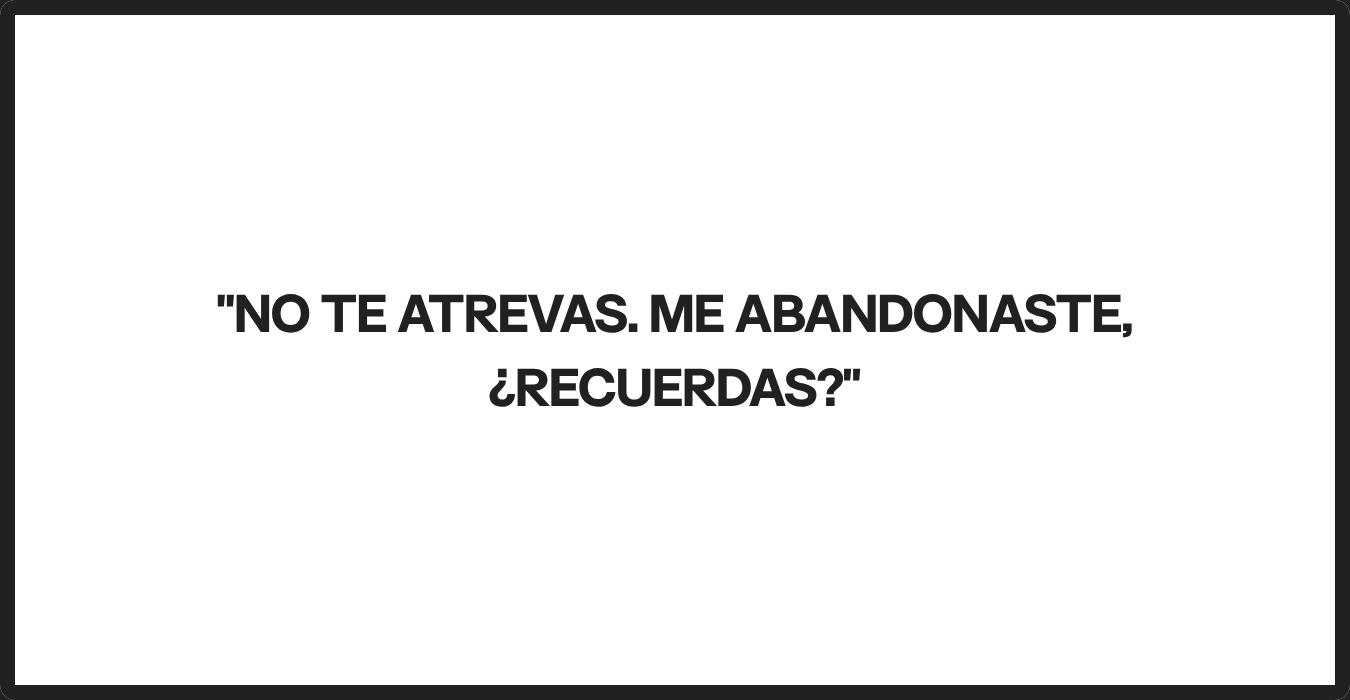
Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
"Mi madre me dijo que llamaste", dijo Clara amargamente, con las manos temblorosas. "Me dijo que le habías dicho que habías terminado conmigo. Que no querías a una mujer atada con un bebé. ¿Sabes lo que eso me hizo?".
"Nunca llamé, lo juro. Nunca habría dicho eso. Clara, te esperaba todos los días en aquel banco. Creía que ya no me querías".
Apartó la mirada, parpadeando rápidamente.

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
"Y mientras esperabas, yo lo perdía todo. Nuestra hija enfermó. Gasté cada moneda, cada aliento, intentando salvarla. Y cuando ella se fue, lo único que me quedó fue Leah. Mi nieta. Así que volví a la ciudad donde todo empezó. Para empezar de nuevo, aunque fuera en este refugio".
Leah tiró de su manga. "Abuela, no llores".
Caí de rodillas, sosteniendo la chaquetita entre las manos.
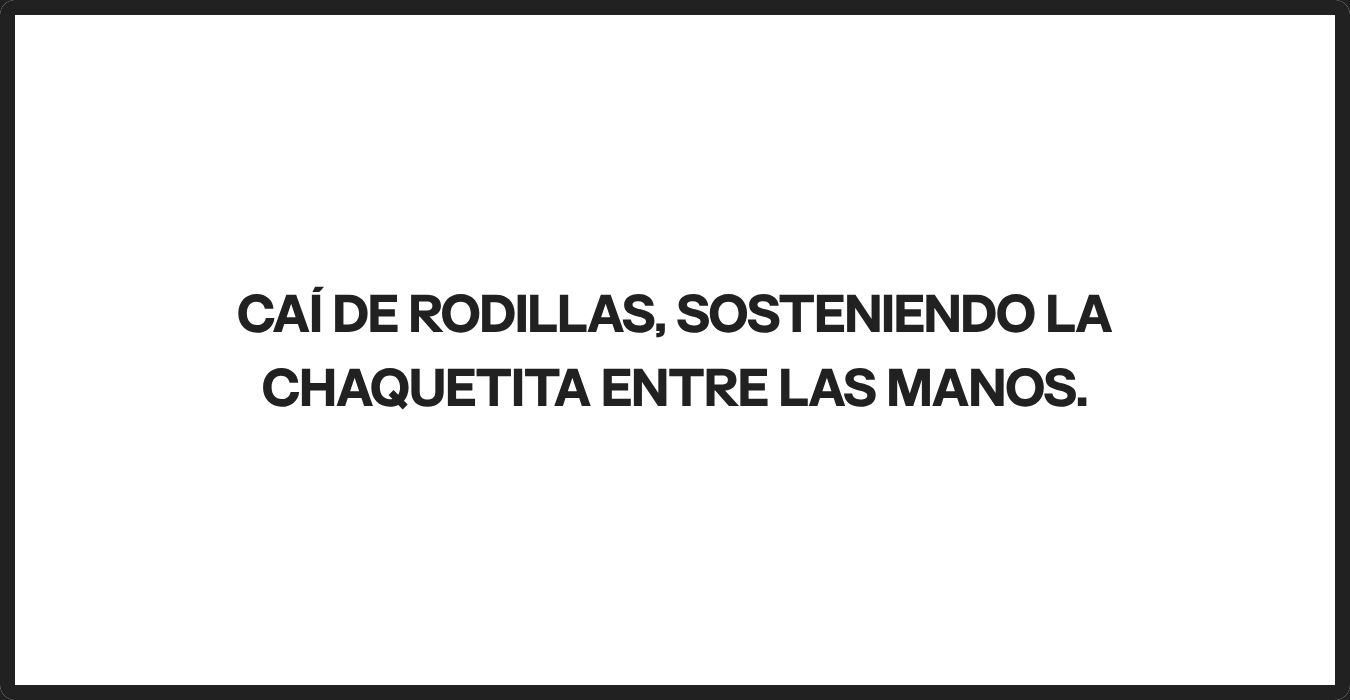
Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
"Esta chaqueta... era tuya. Tuya, y ahora de Leah. Me encontró. Tú me encontraste, Clara".
"Mi madre", susurró Clara. "Nos separó y yo... confié en ella".
Metí la mano en la bolsa de papel, saqué dos pequeños caramelos y se los puse en la mano.
"Los guardé todos estos años. Cada noche pensaba en ti, Clara. Esperando. Rezando".
Sus dedos se cerraron en torno a los caramelos. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. "Realmente esperabas..."

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
"Vengan conmigo. Las dos. No tengo mucho, pero he ahorrado lo suficiente. Suficiente para la escolarización de Leah, suficiente para empezar de nuevo".
Clara miró a Leah y luego a mí. Sus ojos aún brillaban de lágrimas.
"No espere más, señor Whitmore", dijo Leah, apretándome la mano.
Me reí entre lágrimas. "Sí, Leah. Vámonos a casa".

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
*** Cinco años después ***
Desde aquel momento, el jarrón de mi mesa nunca estuvo vacío. Flores frescas alegraban la habitación cada semana.
Ya no abría el periódico para ojear los obituarios. En lugar de eso, leía cuentos en voz alta a Leah, que había crecido y era lista, y siempre corregía mi pronunciación con una sonrisa.
Clara canturreaba en la cocina, removiendo la sopa, mientras yo trabajaba en el huerto, sacando tomates y guisantes de la tierra.
Por las tardes, nos sentábamos todos juntos, con nuestras risas persiguiendo las sombras por los rincones de la casa.
Una vez había sido un anciano en un banco del parque, esperando el pasado. Finalmente, volví a ser simplemente un hombre con una familia.
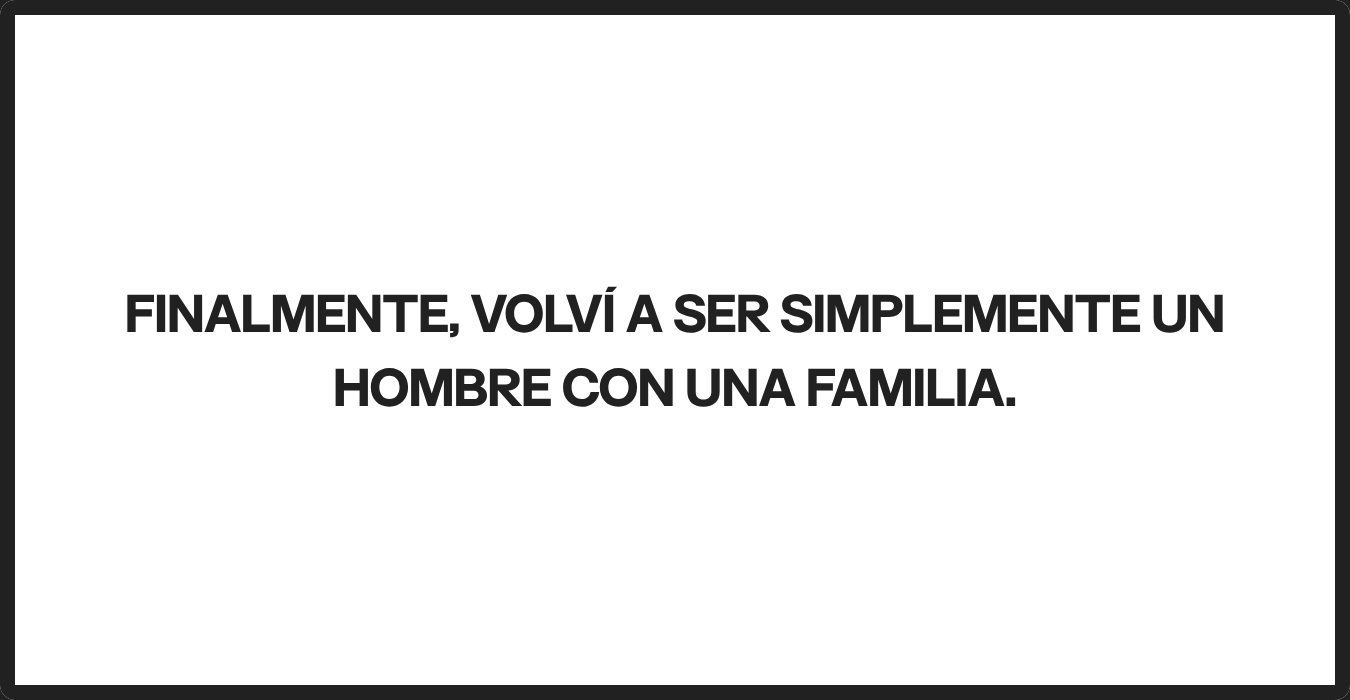
Imagen con fines ilustrativos | Foto: Morelimedia
Dinos lo que piensas de esta historia y compártela con tus amigos. Puede que les inspire y les alegre el día.
Si te ha gustado esta historia, lee esta otra: Pensaba que mis días eran todos iguales: café solo en mi vieja cafetera de cobre, crucigramas y la vecina que insistía en que la necesitaba más de lo que yo quería. Pero la mañana en que el cartero llamó a la puerta con un fajo de cartas perdidas durante veinte años, todo cambió. Lee la historia completa aquí.
Esta historia es una obra de ficción inspirada en hechos reales. Se han modificado los nombres, los personajes y los detalles. Cualquier parecido es pura coincidencia. El autor y el editor declinan toda responsabilidad por la exactitud, la fiabilidad y las interpretaciones.